El 11% de los hogares les sirvió menos alimentos a los niños en alguna comida. El 37% no pude pagar la luz y el gas, y menos la tarjeta de crédito. El 64% se endeudó o usó ahorros. A más de la mitad de la población argentina ya no le alcanza para sobrevivir.
Esta semana se conocerá el dato de inflación para el mes de mayo y, según consultoras privadas, se ubicaría entre el 4% y el 5%. No obstante, mientras el gobierno nacional asegura que “lo peor ya pasó” y se entusiasma con un dígito en el indicador oficial, las familias argentinas están cada vez más ajustadas y endeudadas: 4 de cada 10 hogares tienen menos comida en su mesa, dejan de pagar servicios básicos y se endeudan para sobrevivir. Así lo graficó una encuesta realizada por universidades de todo el país que puso el ojo en el impacto de las políticas económicas de los últimos meses en las condiciones de vida de la población.
Según los datos relevados, el 17% de hogares adultos dejó de hacer una comida al día, mientras que en el 11% del total se redujo la cantidad de alimentos servidos a las y los niños. Otro punto central es que el 64% hogares asalariados se endeudó y 20% no llegó a pagar los servicios públicos. La situación se agrava en el caso de trabajadores no registrados y cuentapropistas: casi en el 70% de los hogares afirmaron que los ingresos son insuficientes para vivir. La caída del consumo, el uso de ahorros propios y el endeudamiento aparecen entre las estrategias para intentar hacer frente a la embestida inflacionaria y el sostenido deterioro de los ingresos. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el primer trimestre de este año la pobreza ya alcanzó al 55% de la población y la indigencia -no tener lo básico para comer- al 17%.
De cara al dato del índice general de precios de la economía que dará a conocer este jueves el INDEC, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó un alza mensual del 5,2%, al tiempo que el número del IPC de CABA se ubicó en 4,4% para el quinto mes del año y el Relevamiento de Precios Minoristas que elabora la consultora Eco Go señaló una suba mensual del 4,9% para mayo. Lo anterior confirmaría la desaceleración del indicador tras las subas arriba del 20% en diciembre y enero, posterior a la devaluación del 118%, aunque en un escenario de crisis productiva (el uso de capacidad instalada de la industria ronda el 53%, nivel solo por detrás del freno de la pandemia de 2020) y de caída sostenida del consumo: las ventas minoristas volvieron a caer en mayo 7,3% y acumulan en el año una contracción del 16,2% (CAME) a la vez que las ventas en las grandes cadenas cayeron 11% interanual.
Quién paga el costo
Hoy, en nuestro país, 4 de cada 10 hogares tienen menos comida en su mesa que hace apenas seis meses atrás, esas mismas familias se vieron obligadas a dejar de pagar servicios básicos, e intentan sobrevivir a costa de un mayor endeudamiento. Todo esto, además, se agrava en el caso de hogares donde el principal sostén económico a un asalariado/a no registrado, allí la cifra escala a 6 o 7 de cada 10. Estos datos muestran que la desaceleración de la inflación que celebra el gobierno nacional se sostuvo, en gran medida, por la recesión de la economía, el freno en el nivel de actividad y el magro desempeño del consumo de bienes y servicios básicos, es decir, a costa de la calidad de vida de la mayor parte de la población.
La información a la que accedió El Destape, es resultado de la Encuesta sobre Estructura Social y Políticas de Igualdad realizada entre abril y mayo por el Programa de Investigación Regional Comparada integrado por 140 Investigadores e investigadoras de 13 universidades nacionales que alertaron por las crecientes dificultades de las familias para poder cubrir las comidas diarias indispensables como consecuencia del “incremento en el precio de los alimentos del 78,5% acumulado entre diciembre y abril (IPC-INDEC) y de la política de suspensión de asistencia alimentaria directa por parte del Estado nacional, que afecta particularmente a los hogares de los barrios populares”.
En cuanto al acceso a la alimentación básica, el informe mostró que en el 17% de los hogares los adultos dejaron de comer o se alimentaron menos mientras que en el 11% del total se redujo la cantidad de alimentos servidos a las y los niños en alguna de las comidas, dando cuenta de “situaciones de extrema necesidad familiar”. A su vez, en el caso de los hogares con menores ingresos o condiciones de trabajo más precarizadas, la situación es aún más grave: el ajuste alimentario escaló al 42% de los adultos del hogar que dejaron de comer o comieron menos y al 32% de los niños y niñas. En ese sentido, se graficó que el 54% de cuentapropistas no profesionales y 68% con asalariados no registrados tienen ingresos insuficientes para sobrevivir.
Otro aspecto relevado tiene que ver con la posibilidad de las familias de hacer frente a gastos corrientes. Sobre esto, el 37% de los hogares en total tuvo problemas para enfrentar uno o más gastos corrientes. En detalle, el 23% de los hogares tuvo problemas para pagar el servicio de internet o celular, el 20% para abonar la electricidad, gas y agua, y el 18% para cumplir con el vencimiento de tarjetas de crédito. En este punto también aparecen diferencias entre segmentos de la población, que muestran cómo la crisis económica actual agrava las desigualdades ya existentes debido a la pulverización del poder de compra de los ingresos del último tiempo: en el caso de los hogares cuyo principal sostén es un cuentapropista no profesional, el porcentaje de los que no pueden hacer frente a gastos corrientes escala 10 puntos (47% del total) y sube hasta el 63% en los hogares de asalariados no registrados (en estos últimos los que no llegan a pagar internet duplican el guarismo general -45%- e igualmente crece la cantidad de los que no pueden abonar servicios públicos -37%- y tarjetas de crédito -27%-).
“Esto es consistente con las mediciones oficiales, en la medida que se trata de tópicos donde el aumento de precios está incluso por encima de la media del período, con un incremento del 94,5% acumulado desde diciembre a abril para Vivienda y servicios y del 136,8% en el caso de las comunicaciones”, analizaron los investigadores. Al respecto hay que considerar que el gobierno nacional, que había pisado el incremento tarifario en mayo, anunció esta semana un aumento del precio estacional de la energía desde junio, que golpeará con más fuerza a los ingresos medios y bajos. Según detalló el centro especializado OCIPEX, un usuario de ingresos bajos pasará a pagar 439% más por el precio de la energía dentro de un consumo de 350 kv, si se excede de ese consumo, pagará un 1819% extra. Por su parte, un usuario de ingresos medios pasará a pagar un 572% más dentro de un consumo de 250 kv y si sobrepasa ese consumo un 1425% más. Los ingresos altos, los comercios, la industria, las escuelas y hospitales pasarán a pagar un 28,9% por el precio de la energía, pero esto se suma al aumento del 117% al 401% que sufrieron en febrero. En la factura final, según el propio gobierno, la suba para un consumo promedio de 260kv será del 180% para ingresos medios, del 100% para ingresos bajos y del 24% para ingresos altos.
El empobrecimiento de la población argentina que se expresa en las cada vez mayores dificultades y restricciones para poner un plato de comida en la mesa, así como en el nivel del gasto corriente de los hogares con tarifas al alza, tiene como contracara la disminución del consumo, el uso de ahorros propios y el endeudamiento, “una estrategia combinada frente a la embestida inflacionaria, reforzada en los segmentos de menores recursos”, señaló el informe de las universidades nacionales.
En lo concreto, en los últimos meses, el 40% de los hogares debió contraer deuda con uno o más acreedores o usar sus ahorros, a la vez que el 19% tuvo que pedir prestado dinero a familiares para llegar a fin de mes. Asimismo, y como se graficó antes, la situación es peor aún para trabajadores precarizados donde el porcentaje asciende al 64,2% de los hogares que toma deuda y al 39% que debió pedir prestado dinero a su familia, y en el caso hogares que dependen del cuentapropismo no profesional (46,2%). “En los hogares de las clases medias, se destaca fundamentalmente el uso de ahorros propios, en mayor medida entre los asalariados profesionales (31% de sus hogares) que en el resto de los segmentos. Por su parte, en los diferentes segmentos de la clase trabajadora, además del uso de ahorros propios, tiene centralidad la ayuda familiar, y en los asalariados precarios, sin acceso al crédito bancario, se subraya también la recurrencia a prestamistas privados (19,7% de los hogares) en condiciones que, por su informalidad, aumentan riesgos y desventajas”, evaluaron desde el Programa de Investigación Regional (PIRC -ESA).
Apoyo a la intervención estatal
Considerando tal escenario, la encuesta que realizó un relevamiento en personas de 18 a 69 años del país, consultó también por las medidas que la población considera que ayudarían a paliar la crítica situación.
A contramano de la desregulación contenida tanto en el DNU 70/2023 como en el proyecto de “Ley Bases” que el Senado tratará este miércoles en el recinto, el 81% de la población encuestada de centros urbanos se pronunció a favor del subsidio de tarifas y servicios, el 76% coincidió con que el Estado tiene que intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres, el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar y el 82% apoya la asistencia alimentaria a comedores por parte del Estado.
“Aún cuando la crisis tiene efectos fuertemente desigualadores, la encuesta muestra que el apoyo a la intervención estatal en las esferas de la vida social que mencionamos, tiene núcleos de acuerdo relevantes, en todas las clases y estratos de la estructura social captados por la encuesta”, cerró el documento.
Fuente: El Destape Web
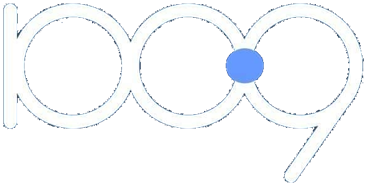

Comenta sobre esta publicación